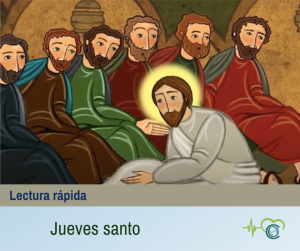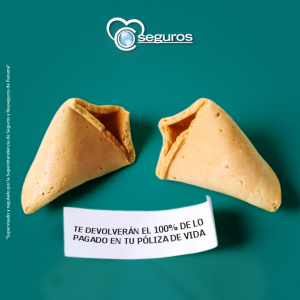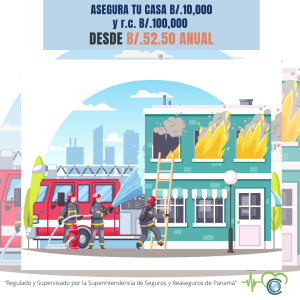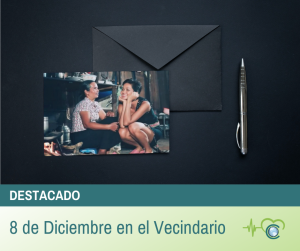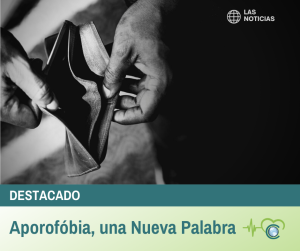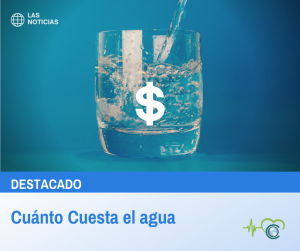Bachilleres de Diamante
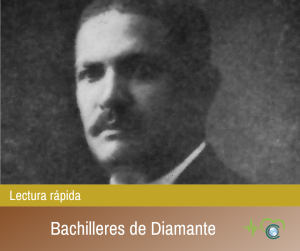
El mes pasado los coetáneos y condiscípulos de la primera promoción del Instituto José Dolores Moscote, celebramos el 60 Aniversario de ese acontecimiento.
Para conmemorarnos como Bachilleres de “Diamantes”, un grupo se dio a la tarea de reunir (que no es fácil) de convocar a los que aún quedamos para volvernos a reunir.
Como todo, estas reuniones tienen detractores que plantean su negativa a reunirse un grupo de vegetes a hablar todos a la vez de trivialidades improductivas, tanto en el tiempo, como en el espacio; otros se sintieron complacidos y hasta alegres de reunirse con compañeros que por 6 años los veían todos los días y a veces las noches y que después por muchos años, ya no se volvieron a ver.
Me pidieron que dijera unas palabras, que hoy comparto con ustedes, puesto que soy un convencido de que la reunión se debía realizar por muchos motivos, de los que quiero resaltar dos.
Primero, porque después de 60 años de abandonar las aulas de clase y llegar a una universidad con solo el apoyo de papá y mamá y no desfallecer en el intento y luego formar una familia en un mundo muy diferente al que creciste, puedes sentirte un triunfador y debes celebrarlo porque no todos llegaron hasta aquí y pueden contarlo.
Segundo, todos nosotros nacimos y crecimos en un mundo con relativa calma. Nacimos durante el final de la Segunda Guerra Mundial y nunca enfrentamos los dolores y angustias de una pandemia.
Las pandemias por lo general son traicioneras implacables y cuando se ensañan en un grupo social, lo hacen con crueldad y sin miramientos.
Así ocurrió con la pandemia provocada por el SARS-COV2, previo a la consecución de la vacuna. Los grupos vulnerables éramos precisamente los adultos mayores.
Las pandemias igual que las guerras son como dije anteriormente implacables y arrebatan no sólo la vida, sino la dignidad de las personas; les quita el nombre y se los cambia por un número.
Quien por mala suerte como en una macabra lotería le tocaba entrar contagiado a una UCI, tenía ya ganado el 50% de probabilidades de morir, pero no solo eso, sino que debía despedirse en ese instante de amigos y familiares y de su muerte se enterarían por teléfono y luego hacer cola en una funeraria para que lo cremaran y Le quedaban 2 opciones: guardar las cenizas o hacer un sepelio con no más de 10 personas y pasar a incrementar la cifra de defunciones del día, con el lema “Quédese en Casa”. Pero sabe qué? Estamos vivos. Entonces, no me digan que no hay motivos para reunirnos, celebrar, hablar y recordar que aún somos parte con nombre y apellido de la población de este mundo.
La ciencia le regaló a la humanidad en este siglo pasado, 25 años más de vida a la esperanza de vida que hasta entonces tenía; lo que no se nos dijo es que esos 25 años venían ya con un nombre y se llama “decrepitud”. Si usted hace uso de sus 25 años, debe cargar también con una interminable lista de achaques y enfermedades, ya que estas no son como los juguetes de matel u otras marcas, que los accesorios vienen por separado. Una cosa acompaña a la otra. No conocimos una guerra mundial (hasta ahora) pero en este tiempo, más personas han muerto por el azúcar, que por la pólvora, pero aún así, debemos reunirnos, conversar y sonreír alegres, porque estamos vivos, somos nosotros hasta gastar los 25 años que nos dio la ciencia.
P.D. Aparte de los compañeros que no pudieron llegar por impedimentos más bien sanitarios, se dio
El caso de un condiscípulo que estaba encargado de llevar un comunicado para la firma de todos y luego elevarlo a la dirección del colegio, hoy Instituto José Dolores Moscote.
El responsable estuvo dando vueltas toda la mañana y nunca encontró el local donde lo aguardábamos (al saber cuántas veces nos pasó por el frente). Aún está pendiente la firma del comunicado, estos son efectos de los 25 años que nos regaló la ciencia. Saludos